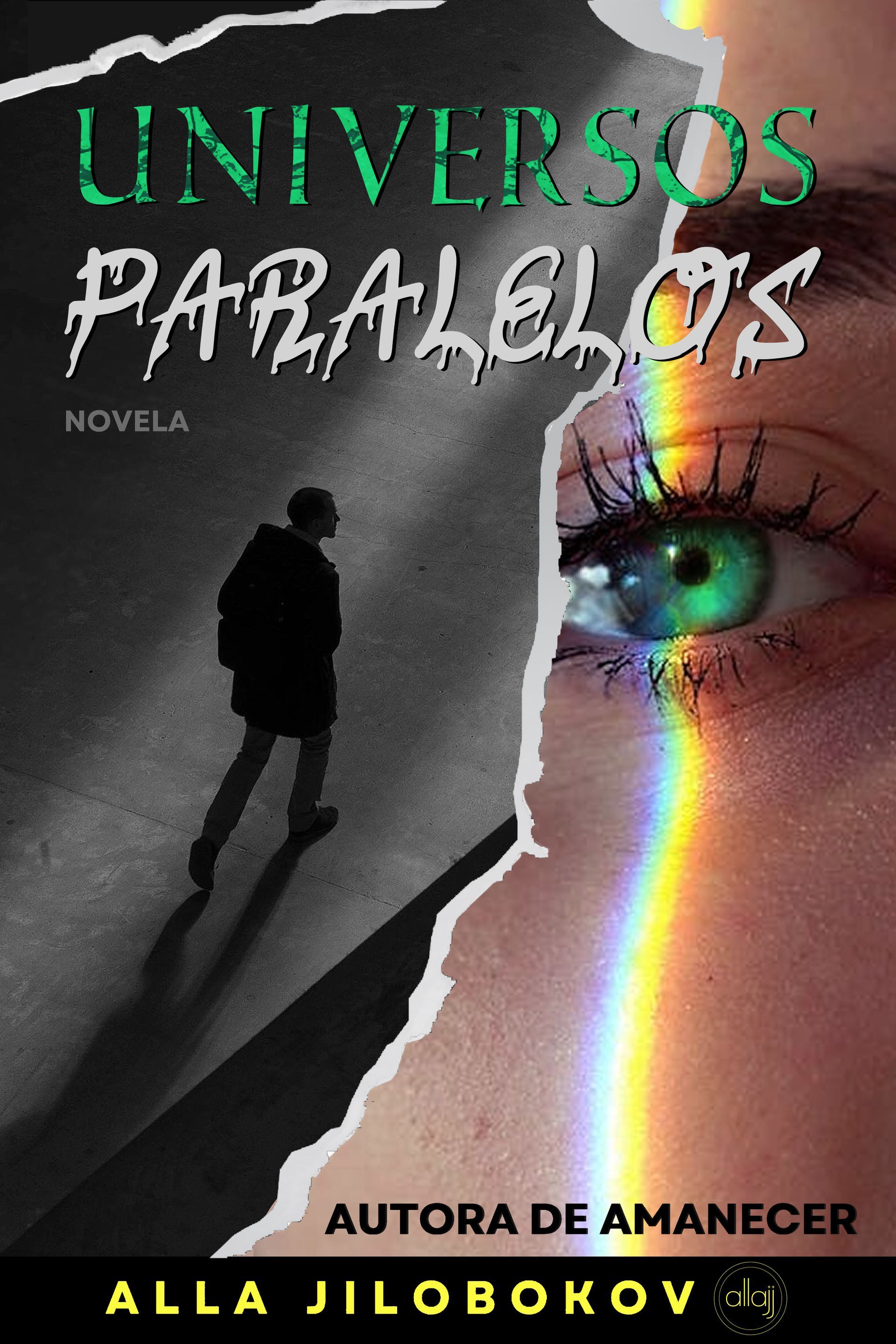Tres cuentos ticos. Capítulo 1
Aurelio
Aurelio Miralles abrió los ojos.
“¡Qué calor!” pensó.
La posada, donde le había dejado quedarse su amigo Pancho, se encontraba en el medio de la nada. En un acantilado, sobre un terreno rocoso y árido con el sonido del río allí abajo. La quebrada se escuchaba muy lejos y era casi agradable el murmullo del agua durante la temporada seca. Pero el cuento se tornaba diferente durante la época de lluvias, cuando las aguas crecidas amenazaban llevarse consigo hasta el Pacífico la maltrecha vivienda . Este sonido de agua era casi la única cosa buena de la casa, si pudiera llamarse así esta construcción de material recolectado, sin vidrios ni puertas. El terreno sobre el cual se colgaba la choza recordaba a Aurelio su vida: rocosa, quebrada e inestable.
Desde las ventanas de la casa sin vidrios, pero con marcos listos para ponérselos apenas hubiera un poco de dinero extra, se abría un típico paisaje de la Costa Rica rural. Las montañas de contornos suaves, cubiertas de verde en parches, dicen que debido a la reforestación. O así estaban diseñadas desde siempre, nadie podía decirlo ahora. Igual se veían hermosas. Una que otra vaquita blanca y un caballo criollo no podían faltar en el paisaje. El cielo azul claro desteñido con las nubes despeinadas que parecían pasar demasiado cerca de la tierra para ser reales.
“Qué dolor de cabeza. Pa´ qué le hice caso al Pancho con aquel zarpe. Condenado Pancho que me había echado guaro a mi cerveza para rematar. Menos mal creo que puedo recordar todo,” siguió pensando Aurelio mientras se restregaba la nuca.
Se acordó con dolor que en este día venía la pareja de San José. La que le había encargado el tablón de madera de árbol de guanacaste para la mesa del comedor. Fue una verdadera salvada. “Gracias, Diosito”, agradeció Aurelio en su mente. Con la crisis en su vida, la cual, a decir la verdad, era una constante, necesitaba trabajo. Con el dinero del tablón podría sobrevivir el mes entero. Hoy venían a recoger el encargo desde San José.
Aurelio se levantó despacio. Arrugó la cara al olor agrio que le llegó de su axila.
“Me voy a tener que bañar. Espero que haya agua, solo faltaba presentarme delante de la gente así de añejo y con olor a guaro.”
Se levantó y se fue caminando con paso tortuoso hacia el tubo de agua que estaba al aire libre con la vista panorámica sobre el acantilado. El chorro de agua fría lo volvió a la vida. Sacudió el pelo, se secó con la misma camisa que andaba por no encontrar un paño a mano y se fue al cuarto de su amigo Pancho, a ver si aquel le prestaba una camisa decente y lo más importante, limpia. Las pocas prendas propias de Aurelio estaban sucias y amontonadas en la esquina de la sala donde dormía. Al ver el puño de ropa arrugó la cara de nuevo. Va a tener que conseguir un poco de jabón azul para lavarla en la tarde, ya no le queda nada fresco que ponerse.
Aurelio se había separado de Raquel hacía unos meses. Su esposa había apiñado sus pocas pertenencias y las había tirado por la ventana. Un gesto dramático que seguro había aprendido de una de aquellas telenovelas que veía todo el santo día según Aurelio. Fue muy pintoresco, hay que reconocerlo. Una escena digna de ser conmemorada en una historia picante en Instagram o Facebook. Aurelio no tenía ninguno de los dos. Con costos acceso a internet, el cual necesitaba para poder comunicarse con los potenciales clientes. El amigo Pancho no había pagado servicio de internet en su casa este mes por sus apuros económicos, que tampoco eran una novedad. Para rematar la calamidad cibernética, Aurelio no tenía señal en su teléfono en aquel hueco donde se encontraba la vivienda de su amigo. Por lo tanto se apuraba para recorrer unos quinientos metros por la carretera empolvada, en medio de los potreros, en búsqueda de las barritas. Por allí se encontraba el punto más cercano donde se materializaban las barritas benditas. Tenía que revisar los mensajes, a ver si la pareja capitalina efectivamente venía hoy a recoger el encargo. Aurelio necesitaba este dinero sí o sí. El tablón debía irse hoy a San José de una forma u otra.
Se secó el cabello, lo poco que le quedaba, se lo peinó frente al espejo colgado en la pared de la sala, en un clavo de acero que él mismo puso allí en una de las tablas de madera. Pancho estaba más dormido que un tоpo. Aurelio buscó entre la ropa de su amigo, encontró una camisa arrugada, color iguana muerta desteñida pero limpia. Al menos olía a jabón azul, agua del río y un poco al aire de los potreros.
Aurelio iba caminando con el teléfono en su mano extendida, como un buscador de minas en las películas de las guerras. Concentrado y atento a las rayitas en la pantalla.
“Voy a enviar un mensaje a Marielita de una vez. Pa que no se olvide de su tata,” pensó agrio.
Es lo que más le había dolido. Con su mujer, Raquel Borraza, desde hacía años se sabía para dónde iba la cosa, no lo quería ella. Nunca lo quiso. Pero la hija, desde que nació, le había iluminado su vida atropellada. También tenía un hijo, Rónald, el cual vivía en San José con su madre, Celina Vallejo, casi desde que había nacido. Mariela y Rónald eran exactamente de la misma edad, un mes de diferencia, acaban de cumplir 16 años los dos.