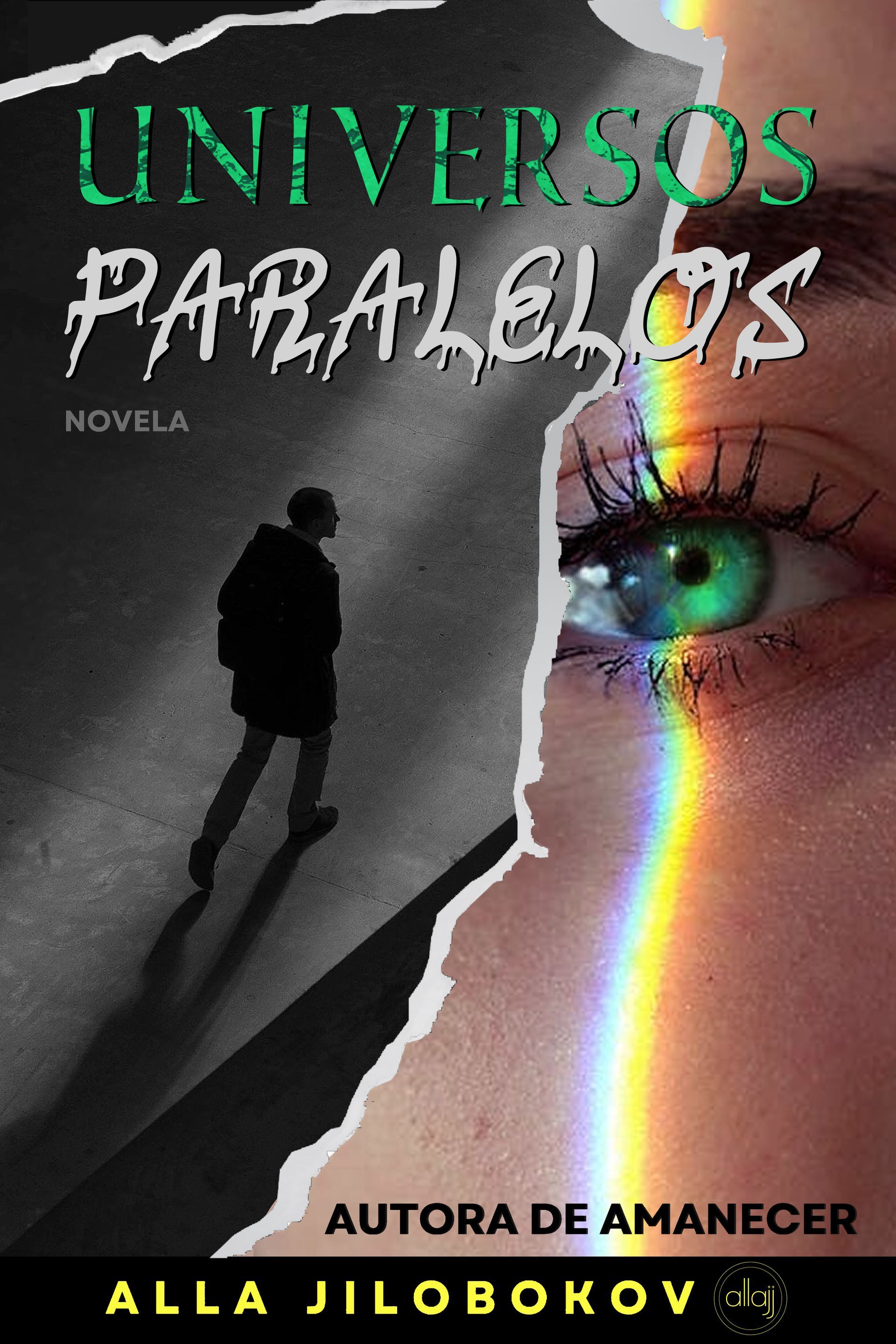Gertruda (texto de la Expo La Hebra Infinita, extracto de la novela "Mis demonios")
Mamá suspira, siempre suspira profundo y exhala lento al recordar el pasado. Ya presiento que viene otra de sus historias, a lo mejor ya conocida pero siempre enriquecida con algunos detalles nuevos. Últimamente los recuerdos le llegan a mi madre a toda hora y en todo momento. De pronto son los tiempos locos que estamos viviendo los que le recuerdan la guerra, su niñez, sus hermanas Valeria y Ludmila, sus primas, Gertruda y Margarita, su madre María y su tía Elizaveta, las 7 mujeres que vivieron bajo el mismo techo durante la peor guerra de la historia de la humanidad.
Ayer le estaba comentando a mi mamá algo sobre la exhibición de grabados de Picasso que había ido a ver. El tema de la exhibición fue algo disruptivo. Grabados y ensayos basados en la mitología griega, en las obras renacentistas, sobre la relación turbulenta entre la masculinidad y la feminidad. Los cuerpos desnudos, entrelazados, los vellos púbicos, todo traía el mismo sabor del hombre bárbaro dominando a la mujer vulnerable y sin rostro.
Le comento a mi madre sobre algunas de esas imágenes y ella suspira y me sale con un recuerdo.
Las siete mujeres entre 2 y 40 años sembrando papas. Una jalando el caballo, otras dos en el arado poniendo toda su fuerza sobre el pesado instrumento. Las más chiquitas detrás en botas de hule enormes recogiendo piedras y echando las papas a la zanja. ¿Dónde estaban las mujeres dominadas, sumisas y débiles en aquel campo ruso? Creo que esta imagen de la debilidad y vulnerabilidad femenina sin rostro no existe en la memoria de mi madre.
La mujer esposa con opinión propia, amante apasionada, caballo de carga. Es la imagen más apta para la descripción de la mujer rusa de mi madre.
-¿Cómo vivíamos? - me dice ella-. No lo sé. No teníamos nada. Dormíamos en el suelo o en las bancas de madera, con los animales domésticos dentro de la casa durante el invierno. Éramos siete. Cada una tenía una función diaria. Mi mamá cosía todo el día, para vestirnos a todas y para vender. Mi tía Lizaveta se encargaba de la casa, de todo el trabajo doméstico que correspondía a la mujer y al hombre que estaba ausente por la guerra. Nosotras trabajábamos, estudiábamos, jugábamos. Éramos felices, siempre éramos felices. También éramos vistosas, todo el pueblo y los alrededores nos conocían. Hubo un tiempo cuando todas teníamos novio y todos los novios eran los muchachos más buenos mozos y conocidos de los alrededores, los hijos de la gente más importante. Y nosotras siempre pobres, sin un hombre en la casa, haciendo milagros con todo. Y todas habíamos salido adelante.
Me quedo muy callada. Mamá siempre me reprocha la buena vida que llevo. Cómo le explico a ella que son otras épocas, otro lugar y otro momento, otra realidad. Cómo le explico lo mucho que me gusta cuando me cuenta de su niñez y cómo me duele cuando me reprocha que la “buena vida” que tuve la suerte de tener, me ha cambiado. A ella también la ha cambiado, pero ella lo resiste, resiste el cambio, pretende seguir siendo aquella mujer que necesita toda su feminidad todopoderosa para sobrevivir.
No quiere ser la mujer dócil y débil que lo tiene todo resuelto y se deja ayudar. Resiste. Y yo desisto de entenderla. Trato pero me cuesta. Hay un hilo muy fino pero muy fuerte que nos une. Es esta imagen de la mujer guerrera e invencible. Pero también hay algo que forma un abismo entre nosotras. Y es la necesidad de ser vulnerable, de exponer lo dócil, lo suave, lo desnudo, como en los grabados de Picasso. La mujer de cuerpo blanco, blando, suave, indefenso y dominado. Creo que en cada mujer habitan las dos.